
Ariel Aranda
Teléfono: (0342)- 155290202Profesión: Licenciado en Psicología. Practicante del psicoanálisis.
Lugar donde ejerzo la práctica: Ciudad de Paraná, Entre Ríos.
E-mail: arielaranda22@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ariel.aranda.98/
Instagram: @aariaranda
Curriculum:
Ariel Aranda es Licenciado en Psicología egresado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). En la mencionada Universidad se desempeña como docente del curso de ingreso de la carrera de Licenciatura en Psicología.
Ejerce su práctica como psicoanalista en la Ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Estudió en Instituto Clínico de Buenos Aires (ICdeBA) y en Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
"Apostar a lo singular en el campo institucional: cada vez, uno por uno".
Partiré de un interrogante que en mi práctica ha suscitado diversos momentos de vacilación. ¿Qué autoriza o justifica a uno como practicante del psicoanálisis a intervenir con un sujeto y también en la Babel de los equipos inter-disciplinarios? Y más específicamente, ¿qué puede aportar una escucha psicoanalítica allí?Realizo mi práctica clínica de manera privada y en una institución de la ciudad de Paraná (Entre Ríos) que atiende el padecimiento subjetivo de niños y adolescentes. Allí, además, acompaño a sus familias por los diferentes espacios sociales que implican el nudo del tratamiento, a saber: consultas con psiquiatras, neurólogos, instituciones escolares, establecimientos judiciales, obras sociales, etc.
En dicho acompañamiento me encuentro -dependiendo las demandas y particularidades del caso- con diversos colegas de otras disciplinas (del campo psi y no pertenecientes a él). El modo de encuentro con esos miembros no es azaroso, muchas veces dependerá de las buenas intenciones de las instancias a cargo de autorizar las prestaciones.
Una vez concluido el acto de autorización del Otro de las Obras Sociales, se pasará al estadio siguiente: la confección de los llamados equipos interdisciplinarios en la institución. Esa responsabilidad recae sobre la directora de la institución que se ajustará no sólo a esta autorización sino también a los
fantasmas institucionales de turno. Ya confeccionados los equipos de trabajo comienza el encuentro con el “paciente” desde cada área (psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, kinesiología, o lo que se autorizó por el citado Otro). Se le llama así -“paciente”- porque estuvo a la espera de lo que se llama los tiempos institucionales/burocráticos. Para el momento pudo pasar de seis a ocho meses, con suerte.
Ya en el encuentro con el paciente –y en el espacio de la institución que eligió para alojarse- comienzo a indagar cuál es el punto que a él le genera displacer y no me guio en esos primeros encuentros por lo que generalmente el colectivo social que lo rodea nombra con diversos significantes de la época. Como sabemos, y siempre se indica, el diagnóstico en psicoanálisis es en transferencia.
Paréntesis. Esa orientación en el ámbito institucional tengo que señalar que me la brindó la formación, el análisis propio y los controles. Asimismo, dicho trípode me llevó a ubicar una cita de Lacan que me ayudó mucho a contestar a uno de los interrogantes previamente indicados. Él menciona que lo único que justifica nuestra intervención es cuando nos encontramos con un sujeto que está “penando de más” [Trop de mal]1, “trabajando de más”2. Es decir, que como psicoanalistas “…nos metemos en el asunto en la medida que creemos que hay otras vías, más cortas, por ejemplo”3 para abordar ese mal de sobra o ese demasiado sufrimiento. Este hallazgo me permitió y permite poder escuchar y ubicarme de la buena manera para
Paréntesis. Esa orientación en el ámbito institucional tengo que señalar que me la brindó la formación, el análisis propio y los controles. Asimismo, dicho trípode me llevó a ubicar una cita de Lacan que me ayudó mucho a contestar a uno de los interrogantes previamente indicados. Él menciona que lo único que justifica nuestra intervención es cuando nos encontramos con un sujeto que está “penando de más” [Trop de mal]1, “trabajando de más”2. Es decir, que como psicoanalistas “…nos metemos en el asunto en la medida que creemos que hay otras vías, más cortas, por ejemplo”3 para abordar ese mal de sobra o ese demasiado sufrimiento. Este hallazgo me permitió y permite poder escuchar y ubicarme de la buena manera para
poder incidir en los diversos encuentros con los sujetos de la institución con los que trabajo.
No obstante, la cosa a mi entender no terminaba ahí. Se imponía otra dificultad: ¿cuándo y cómo intervenir en cada reunión de equipo para que se aborde ese penar de más de cada sujeto como algo singular y no como algo disfuncional que se debe educar, corregir o hacerlo entrar en alguna norma? Punto álgido del asunto.
Creo que lo que justifica que uno como practicante intervenga en estas conversaciones es una y otra vez sostener la pregunta por la singularidad del caso por caso desde un lugar de cierta extimidad. Aprendí en mi práctica institucional que hay que estar ahí para interrogar y diferenciar ¿qué es lo propio del sujeto que no lo hace un universal? ¿Cuál es su penar de más que lo lleva a la institución? y ¿cuáles son lecturas de los profesionales intervinientes para “educar” eso que se presenta como “queer” que es el goce de cada parlêtre? Estar ahí en la Babel para hacer escuchar de otra manera lo queer del goce de cada sujeto.
Considero que esta es una indicación que Freud nos enseñó, y es lo que Lacan rescata e indica como nuestro punto de partida: “…siempre se trata de la aprehensión de un caso singular (…) El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad”4.
No obstante, la cosa a mi entender no terminaba ahí. Se imponía otra dificultad: ¿cuándo y cómo intervenir en cada reunión de equipo para que se aborde ese penar de más de cada sujeto como algo singular y no como algo disfuncional que se debe educar, corregir o hacerlo entrar en alguna norma? Punto álgido del asunto.
Creo que lo que justifica que uno como practicante intervenga en estas conversaciones es una y otra vez sostener la pregunta por la singularidad del caso por caso desde un lugar de cierta extimidad. Aprendí en mi práctica institucional que hay que estar ahí para interrogar y diferenciar ¿qué es lo propio del sujeto que no lo hace un universal? ¿Cuál es su penar de más que lo lleva a la institución? y ¿cuáles son lecturas de los profesionales intervinientes para “educar” eso que se presenta como “queer” que es el goce de cada parlêtre? Estar ahí en la Babel para hacer escuchar de otra manera lo queer del goce de cada sujeto.
Considero que esta es una indicación que Freud nos enseñó, y es lo que Lacan rescata e indica como nuestro punto de partida: “…siempre se trata de la aprehensión de un caso singular (…) El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad”4.
NOTAS:
- Lacan, J. 1964. El Seminario de Jacques Lacan: Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. 1ª Ed. 21ª reimp. Buenos Aires. Paidós, 2013. Pág. 174.
- Lacan, J. 1969-1970. El Seminario de Jacques Lacan: Libro 17: El reverso del Psicoanálisis. 1ª Ed. 10ª reimp. Buenos Aires. Paidós, 2012. Pág. 18.
- Ibídem.
- Lacan, J. 1953-1954. El Seminario de Jacques Lacan: Libro 1: Los escritos técnicos de Freud. 1ª Ed. 17ª reimp. Buenos Aires. Paidós, 2010. Pág. 26.
- Image 1
- Image 2
- Image 3
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 3
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 8
- Image 8
- Image 8
- Image 1
- Image 4
- Image 4
- Image 8
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 4
- Image 5
- Image 5
- Image 5
- Image 5
- Image 5
- Image 5
- Image 5
- Image 5
- Image 5
- Image 5
- Image 6
- Image 7
- Image 2
- Image 3
- Image 5
- Image 6
- Image 7
- Image 8
- Image 1
- Image 2
- Image 3
- Image 4
- Image 5
- Image 6
- Image 7
- Image 8
- Image 1
- Image 2
- Image 3
- Image 4
- Image 6
- Image 6
- Image 8
- Image 1
- Image 1
- Image 2
- Image 3
- Image 4
- Image 5
- Image 6
- Image 7
- Image 8
- Image 1
- Image 1
- Image 2
- Image 2
- Image 2
- Image 2
- Image 3
- Image 4
- Image 5
- Image 6
- Image 7
- Image 1
-
- TAPA

- STAFF

- EDITORIAL

- VOCACIONES

- VOCACIONES:
TUTE
- UN ESFUERZO MÁS:

- LIFTOFF

- ENTREVISTA:
GUSTAVO DESSAL
- SECCIÓN NIÑOS

- RECUERDOS:
EDUARDO GALEANO
- MASCOTAS

- MINIFICCIONES Y
RELATOS BREVES
- DESAFÍO CITA
EN LAS DIAGONALES
- LAS ARTES
EN LA COMIDA
- FERIA DEL LIBRO 2015

- VOCACIONES:
JIMENA LOPEZ CHAPLIN
- VOCACIONES:
ANNA AROMI
- VOCACIONES:
MIQUEL BASSOLS
- GUSTAVO MAREGA Y
SUSANA HOFFMANN
- VOCACIONES:
OSCAR ZACK
- VOCACIONES:
MARINA RECALDE
- VOCACIONES:
GRACIELA LÓPEZ
- RUY FOLGUERA

- VOCACIONES:
GRACIELA ESPERANZA
- VOCACIONES:
JOSEFINA GOROSTIZA
- VOCACIONES:
FACUNDO GOROSTIZA
- STAND UP-PSI:
Perez-Maffoni-Demadonna
- Biblioteca Nacional:
FERNANDA MORELLO
- VOCACIONES:
MÓNICA TORRES
- Biblioteca Nacional:
HOFFMANN - MORELLO
- Biblioteca Nacional:
PRESENTACIONES
- VOCACIONES:
DOMENICO COSENZA
- VOCACIONES:
MARCO FOCCHI
- VOCACIONES:
CLAUDIO TOLCACHIR
- VOCACIONES:
IVAN KERNER
- STAND UP-PSI

- CONCURSO VIDEOS:
CARLA PUPPI
- VOCACIONES:
CIRCO SOCIAL DEL SUR
- VOCACIONES:
CULTURA, ARTE Y ROPA
- VOCACIONES:
HORACIO GONZÁLEZ
- VOCACIONES:
DRA. VALERIA DUARTE
- MUSEOS:
MUSEO DEL HOLOCAUSTO
- VOCACIONES:
GÉRARD MILLER
- VOCACIONES:
NADIA AYALA
- VOCACIONES:
RÚBEN HALLÚ
- MUSEOS:
ESPACIO MEMORIA
- VOCACIONES:
SILVIA ONS
- VOCACIONES:
SILVIA TENDLARZ
- VOCACIONES:
ADOLFO RES
- VOCACIONES:
INÉS CAMINOS
- VOCACIONES:
AXEL KRYGIER
- CITAS, A LA VUELTA

- VOCACIONES:
HORACIO VOGELFANG
- VOCACIONES:
ALBERTO RANCATI
- LEO CHIACHIO Y
DANIEL GIANNONE
- VOCACIONES:
SERGIO POLI
- VOCACIONES:
DRA. MÓNICA KATZ
- VOCACIONES:
HERMANA ANGÉLICA
- VOCACIONES:
MELINA SELDES
- MUSEOS:
VAN GOGH MUSEUM
- MUSEOS:
VIGELAND PARK
- JARDINES:
INSEL MAINAU
- VOCACIONES:
VERÓNICA VERDIER
- VOCACIONES:
PEDRO SABORIDO
- VOCACIONES:
LEONARDO GOROSTIZA
- VOCACIONES:
MARLENE LIEVENDAG
- VOCACIONES
CON LOS NIÑOS
- VOCACIONES:
GERRY GARBULSKY
- VOCACIONES:
LUIS DARÍO SALAMONE
- VOCACIONES:
JOHNNY GAVLOVSKI
- VOCACIONES:
JUDITH MILLER
- VOCACIONES:
CAMILLE O'SULLIVAN
- VOCACIONES:
ARMANDO BO
- VOCACIONES:
STEFANO BEMER
- VOCACIONES:
RUY FOLGUERA
- VOCACIONES:
ERIC LAURENT
- VOCACIONES:
JUAN JOSÉ CAMPANELLA
- VOCACIONES:
VÍCTOR PENCHASZADEH
- VOCACIONES:
VICTOR HUGO MORALES
- VOCACIONES: MARIA
GRACIA SUBERCASEAUX
- VOCACIONES:
MARTINA GUSMAN
- VOCACIONES:
MIKE AMIGORENA
- VOCACIONES:
ESMERALDA MITRE
- VOCACIONES:
PALOMA FABRYKANT
- VOCACIONES:
LAURA DAYAN
- VOCACIONES:
ANA MARIA SHUA
- PUERTAS Y PUERTOS

- VOCACIONES:
CUARTO ELEMENTO
- VOCACIONES:
MICAELA FARIAS GÓMEZ
- RECUERDOS:
ADAM BEKERMAN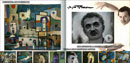
- RECUERDOS: J. C. GENÉ
NORBERTO MINICHILO
- ESCRIBEN LOS
PSICOANALISTAS
- ESCRIBEN LOS
ANALIZANTES
- ...Y ENTONCES ESCRIBÍ...

- OBRAS:
MAURICIO GIACOMINO
- OBRAS

- MÚSICA PARA LEER

- CITA CON LA MÚSICA

- VÍNCULOS

- MAGIA

- CONCURSO DE MICRORRELATOS

- INTERVENCIONES
Y BRUJERÍAS
- REDES SOCIALES

- VIMEO

- EL ESTUDIO DE LAS
ARTES Y LOS OFICIOS
- CONTACTO

- KIOSKO DE ARTE

- CONTRATAPA

- TAPA



